Esta Constitución no solo ha cimentado una partitocracia asfixiante, donde los partidos políticos monopolizan el poder y marginan al pueblo, sino que sus propios mandatos han sido incapaces de librar al país de un liderazgo de Sánchez marcado por la injusticia, la torpeza, la corrupción y una inclinación preocupante hacia la tiranía.
Para entender este fracaso, basta con analizar cómo la Constitución ha evolucionado —o mejor dicho, involucionado— en la práctica. Diseñada en un contexto de consenso postfranquista, priorizó la estabilidad sobre la participación ciudadana directa. El artículo 6 establece que los partidos políticos expresan el pluralismo y son instrumento fundamental para la participación política, pero en realidad, esto ha derivado en un oligopolio partidista.
Los ciudadanos no eligen directamente a sus representantes; son las listas cerradas y bloqueadas, controladas por las cúpulas de los partidos, las que dictan quién llega al Congreso. Esto margina al pueblo, convirtiendo la democracia en un teatro donde el voto popular es un mero trámite para legitimar decisiones tomadas en despachos cerrados.
¿Dónde queda la soberanía nacional que proclama el artículo 1.2? En la sombra de los pactos de poder, como los que han permitido a Sánchez mantenerse en La Moncloa mediante alianzas con independentistas y ex etarras, a cambio de concesiones que socavan la unidad nacional.
El caso de Pedro Sánchez ilustra a la perfección esta debilidad estructural. Acusado de corrupción en múltiples frentes —desde el uso partidista de instituciones hasta escándalos como el de las mascarillas durante la pandemia o las investigaciones sobre su entorno familiar—, Sánchez ha logrado sortear la rendición de cuentas y la lealtad a la Carta Magna que una Constitución robusta debería imponer.
Sánchez, calificado por críticos como un "sátrapa corrupto", ha demostrado torpeza en la gestión económica, con una inflación descontrolada y un endeudamiento récord, mientras inclina la balanza hacia políticas autoritarias: control de los medios públicos, intervencionismo judicial y leyes como la de amnistía que parecen diseñadas para blindar a aliados políticos.
¿Cómo es posible que un documento fundacional no impida esto? Porque sus capítulos sobre derechos fundamentales y separación de poderes son meras declaraciones de intenciones, sin mecanismos efectivos ante un Ejecutivo que los interpreta a su conveniencia.
Esta partitocracia no es un accidente; es el diseño inherente de la Constitución. Mientras en otros países europeos, como Suiza o Islandia, los referendos y la iniciativa popular permiten al pueblo intervenir directamente, en España el artículo 92 limita el referéndum consultivo a decisiones de "especial trascendencia", decididas por el rey a propuesta del presidente.
El resultado: un pueblo marginado, que ve cómo se aprueban reformas clave —como la ley de memoria democrática o la reforma laboral— sin consulta real, perpetuando la injusticia social y económica.
La corrupción, endémica en partidos como el PSOE o el PP, florece porque la Constitución no exige transparencia radical ni sanciones inmediatas.
Sánchez no es la causa, sino el síntoma de un sistema fallido que prioriza la perpetuación del poder sobre el bien común.
Es hora de reconocer que celebrar esta Constitución es celebrar un espejismo. Para avanzar hacia una verdadera democracia, España necesita una reforma profunda: listas abiertas, referendos vinculantes, mayor control ciudadano sobre los partidos y mecanismos anticorrupción independientes.
Solo así podremos librarnos de líderes que gobiernan con tiranía disfrazada de progresismo. En este día, en lugar de aplausos, deberíamos exigir un renacimiento constitucional que devuelva el poder al pueblo y expulse la corrupción de sus raíces. De lo contrario, seguiremos conmemorando no una victoria democrática, sino su lenta agonía.
Francisco Rubiales
Para entender este fracaso, basta con analizar cómo la Constitución ha evolucionado —o mejor dicho, involucionado— en la práctica. Diseñada en un contexto de consenso postfranquista, priorizó la estabilidad sobre la participación ciudadana directa. El artículo 6 establece que los partidos políticos expresan el pluralismo y son instrumento fundamental para la participación política, pero en realidad, esto ha derivado en un oligopolio partidista.
Los ciudadanos no eligen directamente a sus representantes; son las listas cerradas y bloqueadas, controladas por las cúpulas de los partidos, las que dictan quién llega al Congreso. Esto margina al pueblo, convirtiendo la democracia en un teatro donde el voto popular es un mero trámite para legitimar decisiones tomadas en despachos cerrados.
¿Dónde queda la soberanía nacional que proclama el artículo 1.2? En la sombra de los pactos de poder, como los que han permitido a Sánchez mantenerse en La Moncloa mediante alianzas con independentistas y ex etarras, a cambio de concesiones que socavan la unidad nacional.
El caso de Pedro Sánchez ilustra a la perfección esta debilidad estructural. Acusado de corrupción en múltiples frentes —desde el uso partidista de instituciones hasta escándalos como el de las mascarillas durante la pandemia o las investigaciones sobre su entorno familiar—, Sánchez ha logrado sortear la rendición de cuentas y la lealtad a la Carta Magna que una Constitución robusta debería imponer.
Sánchez, calificado por críticos como un "sátrapa corrupto", ha demostrado torpeza en la gestión económica, con una inflación descontrolada y un endeudamiento récord, mientras inclina la balanza hacia políticas autoritarias: control de los medios públicos, intervencionismo judicial y leyes como la de amnistía que parecen diseñadas para blindar a aliados políticos.
¿Cómo es posible que un documento fundacional no impida esto? Porque sus capítulos sobre derechos fundamentales y separación de poderes son meras declaraciones de intenciones, sin mecanismos efectivos ante un Ejecutivo que los interpreta a su conveniencia.
Esta partitocracia no es un accidente; es el diseño inherente de la Constitución. Mientras en otros países europeos, como Suiza o Islandia, los referendos y la iniciativa popular permiten al pueblo intervenir directamente, en España el artículo 92 limita el referéndum consultivo a decisiones de "especial trascendencia", decididas por el rey a propuesta del presidente.
El resultado: un pueblo marginado, que ve cómo se aprueban reformas clave —como la ley de memoria democrática o la reforma laboral— sin consulta real, perpetuando la injusticia social y económica.
La corrupción, endémica en partidos como el PSOE o el PP, florece porque la Constitución no exige transparencia radical ni sanciones inmediatas.
Sánchez no es la causa, sino el síntoma de un sistema fallido que prioriza la perpetuación del poder sobre el bien común.
Es hora de reconocer que celebrar esta Constitución es celebrar un espejismo. Para avanzar hacia una verdadera democracia, España necesita una reforma profunda: listas abiertas, referendos vinculantes, mayor control ciudadano sobre los partidos y mecanismos anticorrupción independientes.
Solo así podremos librarnos de líderes que gobiernan con tiranía disfrazada de progresismo. En este día, en lugar de aplausos, deberíamos exigir un renacimiento constitucional que devuelva el poder al pueblo y expulse la corrupción de sus raíces. De lo contrario, seguiremos conmemorando no una victoria democrática, sino su lenta agonía.
Francisco Rubiales
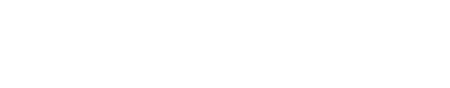








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













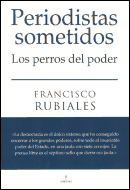





Comentarios: