España no se ha hundido por falta de recursos, de inteligencia o de territorio. Decayó cuando dejó de mirarse en el espejo que le dio su grandeza: la cruz.
Durante siglos, este país fue algo más que una nación: fue una misión.
Los españoles lucharon durante ocho siglos bajo la bandera de la cruz, contra los musulmanes que la habían invadido, y obtuvieron la victoria.
Los Reyes Católicos no unificaron reinos por ambición territorial, sino por un mandato que creían divino. Las carabelas de Colón no salieron de Palos con la bandera de un Estado moderno, sino con la cruz de Cristo cosida en las velas. Los tercios que hicieron temblar a Europa no marchaban solo al grito de “¡Santiago!” por tradición folclórica: lo hacían porque creían que peleaban por algo que trascendía la carne y el poder. Lepanto, la conquista de América, la defensa de la cristiandad en Flandes y en el Mediterráneo… todo tenía un sentido último que no cabía en los cálculos de un ministro de Hacienda ni en las estadísticas de un economista.
Esa España creía que su destino no era ser rica, sino ser santa. Y mientras creyó eso, fue invencible.
Cuando la fe empezó a enfriarse, el imperio empezó a desangrarse. No fue casualidad que la Leyenda Negra naciera al mismo tiempo que el jansenismo y el regalismo corroían la vieja religiosidad española. No fue casualidad que la pérdida de las colonias americanas coincidiera con una monarquía ilustrada que quería ser “moderna” y miraba con desprecio a los frailes. No fue casualidad que la Primera República, laica y anticlerical hasta la caricatura, durara once meses caóticos y acabara en un pronunciamiento militar.
El siglo XX fue la confirmación brutal de esta tesis. La España que persiguió a la Iglesia en los años treinta terminó quemando conventos y asesinando sacerdotes; seis años después estaba en ruinas y dividida por una guerra fratricida. La España que se reconcilió con su pasado cristiano durante el franquismo –con todos sus defectos y excesos– logró el mayor periodo de paz y desarrollo económico de su historia contemporánea.
Y la España que, tras la Transición, abrazó el laicismo agresivo, el aborto libre, la ideología de género, la memoria histórica selectiva y el desprecio sistemático a sus símbolos religiosos… es la España que hoy ocupa los últimos lugares de Europa en natalidad, en cohesión social y en orgullo nacional.
No es cuestión de volver a la Inquisición ni de imponer catecismo a garrotazos. Es cuestión de reconocer una evidencia histórica, incómoda para muchos: España ha sido grande cuando ha entendido que su identidad no empieza en sí misma, sino en Alguien más grande que ella. Cuando ha creído que su misión era llevar la cruz –y con ella, la lengua, la cultura y la justicia– a los confines del mundo. Y se ha envilecido cuando ha creído que podía bastarse por sí misma, cuando ha cambiado el “non plus ultra” por el “todo vale” de la modernidad impuesta por Zapatero, Sánchez y el tibio y flácido PP.
Hoy España es un país que se avergüenza de sus héroes católicos, que derriba cruces mientras financia mezquitas con dinero público, que enseña a sus niños que el género es una elección pero que ser español es una vergüenza. Un país que ha sustituido el “¡Viva Cristo Rey!” de sus mártires por el “no a la guerra” o el "Viva el sanchismo" de quienes nunca han defendido nada grande o hermoso.
El resultado de esta "España sin Dios" está a la vista: una sociedad desvertebrada, envejecida, sin hijos, sin proyecto y sin esperanza. Un país que ya no cree en nada lo suficientemente grande como para sacrificarse por ello.
España será una cochinera mientras siga venerando al sanchismo corrupto y maligno y volverá a ser grande el día que vuelva a arrodillarse. No ante Bruselas, no ante los mercados, no ante las modas ideológicas del momento, sino ante el único que siempre la hizo invencible. Porque cuando España estuvo cerca de Dios, el mundo temblaba.
Cuando se alejó de Él, solo tiembla ella.
Francisco Rubiales
Durante siglos, este país fue algo más que una nación: fue una misión.
Los españoles lucharon durante ocho siglos bajo la bandera de la cruz, contra los musulmanes que la habían invadido, y obtuvieron la victoria.
Los Reyes Católicos no unificaron reinos por ambición territorial, sino por un mandato que creían divino. Las carabelas de Colón no salieron de Palos con la bandera de un Estado moderno, sino con la cruz de Cristo cosida en las velas. Los tercios que hicieron temblar a Europa no marchaban solo al grito de “¡Santiago!” por tradición folclórica: lo hacían porque creían que peleaban por algo que trascendía la carne y el poder. Lepanto, la conquista de América, la defensa de la cristiandad en Flandes y en el Mediterráneo… todo tenía un sentido último que no cabía en los cálculos de un ministro de Hacienda ni en las estadísticas de un economista.
Esa España creía que su destino no era ser rica, sino ser santa. Y mientras creyó eso, fue invencible.
Cuando la fe empezó a enfriarse, el imperio empezó a desangrarse. No fue casualidad que la Leyenda Negra naciera al mismo tiempo que el jansenismo y el regalismo corroían la vieja religiosidad española. No fue casualidad que la pérdida de las colonias americanas coincidiera con una monarquía ilustrada que quería ser “moderna” y miraba con desprecio a los frailes. No fue casualidad que la Primera República, laica y anticlerical hasta la caricatura, durara once meses caóticos y acabara en un pronunciamiento militar.
El siglo XX fue la confirmación brutal de esta tesis. La España que persiguió a la Iglesia en los años treinta terminó quemando conventos y asesinando sacerdotes; seis años después estaba en ruinas y dividida por una guerra fratricida. La España que se reconcilió con su pasado cristiano durante el franquismo –con todos sus defectos y excesos– logró el mayor periodo de paz y desarrollo económico de su historia contemporánea.
Y la España que, tras la Transición, abrazó el laicismo agresivo, el aborto libre, la ideología de género, la memoria histórica selectiva y el desprecio sistemático a sus símbolos religiosos… es la España que hoy ocupa los últimos lugares de Europa en natalidad, en cohesión social y en orgullo nacional.
No es cuestión de volver a la Inquisición ni de imponer catecismo a garrotazos. Es cuestión de reconocer una evidencia histórica, incómoda para muchos: España ha sido grande cuando ha entendido que su identidad no empieza en sí misma, sino en Alguien más grande que ella. Cuando ha creído que su misión era llevar la cruz –y con ella, la lengua, la cultura y la justicia– a los confines del mundo. Y se ha envilecido cuando ha creído que podía bastarse por sí misma, cuando ha cambiado el “non plus ultra” por el “todo vale” de la modernidad impuesta por Zapatero, Sánchez y el tibio y flácido PP.
Hoy España es un país que se avergüenza de sus héroes católicos, que derriba cruces mientras financia mezquitas con dinero público, que enseña a sus niños que el género es una elección pero que ser español es una vergüenza. Un país que ha sustituido el “¡Viva Cristo Rey!” de sus mártires por el “no a la guerra” o el "Viva el sanchismo" de quienes nunca han defendido nada grande o hermoso.
El resultado de esta "España sin Dios" está a la vista: una sociedad desvertebrada, envejecida, sin hijos, sin proyecto y sin esperanza. Un país que ya no cree en nada lo suficientemente grande como para sacrificarse por ello.
España será una cochinera mientras siga venerando al sanchismo corrupto y maligno y volverá a ser grande el día que vuelva a arrodillarse. No ante Bruselas, no ante los mercados, no ante las modas ideológicas del momento, sino ante el único que siempre la hizo invencible. Porque cuando España estuvo cerca de Dios, el mundo temblaba.
Cuando se alejó de Él, solo tiembla ella.
Francisco Rubiales
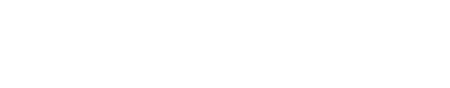








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













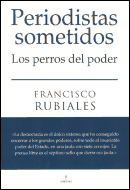





Comentarios: