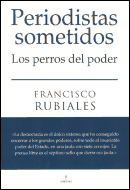Sánchez parece haber penetrado en una espiral de demencia y ahora se crea enemigos poderosos, como los dueños de las redes sociales X y Telegram, que le acusan de tiranía a escala mundial.
En el panorama político español actual hay una sombra oscura que se cierne sobre la nación: el sanchismo, esa variante del socialismo que ha mutado en una fuerza transgresora, corrupta y antidemocrática.
Como una plaga que infecta los cimientos del Estado, este régimen ha erosionado la confianza en las instituciones, ha normalizado la mentira como herramienta de gobierno y ha perpetrado abusos que nadie imaginaba posibles en una democracia madura.
Pero hay esperanza. Cuando esta cochambre sea finalmente enterrada –y lo será, porque la historia enseña que los regímenes basados en la arbitrariedad no perduran–, España resurgirá como una nación renovada, próspera, decente, libre y unida, alejada para siempre de la maldad que hoy la asfixia.
El escenario actual es aterrador. El sanchismo es un sistema que ha convertido la política en un juego de tronos donde la ética es opcional y la corrupción un mal necesario para mantener el poder. Hemos visto expolios presupuestarios disfrazados de políticas sociales, mentiras flagrantes en el Parlamento que desafían la inteligencia colectiva y arbitrariedades que pisotean la separación de poderes.
Ministros imputados por escándalos se aferran a sus cargos como si fueran feudos personales, mientras el Ejecutivo ignora sistemáticamente el mandato constitucional de presentar y aprobar presupuestos viables.
¿Cómo hemos llegado aquí? Porque nadie previó que un presidente del Gobierno sobrepasaría todas las líneas rojas de la ética política y los usos parlamentarios no escritos. Sánchez se ha convertido en una bestia salvaje que muerde y clava sus garras sobre la legalidad y la democracia.
La Constitución de 1978, forjada en el espíritu de la Transición, asumió una decencia inherente en los líderes que hoy brilla por su ausencia.
El verdadero desafío no radica en derrocar este régimen –la democracia, aunque maltrecha, aún tiene mecanismos para ello–, sino en lo que vendrá después. El próximo gobierno no socialista deberá ser un arquitecto de la restauración, un guardián que no solo limpie la casa, sino que la fortifique contra futuras invasiones. España necesita auto-dotarse de un Ejecutivo que restaure la ortodoxia democrática, sin corrupción en los pasillos del poder, sin abusos que socaven la igualdad ante la ley, y sin expolios que saqueen el erario público para beneficio de unos pocos.
Este gobierno deberá priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a las instituciones. Solo así podremos transitar de la actual España infectada a una versión superior, donde la prosperidad no sea un eslogan vacío, sino una realidad tangible.
Pensemos en cómo sería esa España resucitada. Más próspera, porque las políticas económicas se basarían en el mérito y la innovación, no en el clientelismo y los subsidios perpetuos que generan dependencia. Más decente, con líderes que responden ante el pueblo y no ante agendas ideológicas extremas. Más libre, donde la expresión disidente no sea perseguida y la justicia actúe con imparcialidad, sin interferencias políticas, más unida, porque el separatismo y las divisiones artificiales perderían fuelle ante un Estado fuerte y cohesionado. Y, sobre todo, una nación alejada de la maldad y de esa toxicidad que hoy impregna el debate público, convirtiendo la política en un circo de insultos y manipulaciones en lugar de un foro de soluciones.
Para lograr esta transformación no basta con un cambio de gobierno; se requiere una reforma profunda del marco constitucional. La Constitución actual, admirable en su diseño, peca de ingenuidad al no prever escenarios de obstruccionismo deliberado. Por ejemplo, obliga al Gobierno a presentar presupuestos, pero no especifica las consecuencias cuando, año tras año, el Parlamento los rechaza por incapacidad o falta de apoyo.
¿Qué pasa cuando un Ejecutivo se atrinchera en prórrogas indefinidas, gobernando por decreto y eludiendo el control democrático? Debería haberse establecido una cláusula clara que estableciera que si los presupuestos no se aprueban en dos años consecutivos, se convocarían elecciones automáticamente. Esta medida evitaría el estancamiento crónico y obligaría a los líderes a negociar o enfrentar las urnas, restaurando el equilibrio de poderes.
De igual modo, la ausencia de mecanismos para recusar ministros es un vacío escandaloso. Hoy soportamos a titulares de carteras indignos y maltrechos, pero aferrados a sus sillones como lapas contaminadas.
¿Por qué no se reguló un procedimiento parlamentario expedito para destituirlos, similar a un voto de censura individual? Nadie lo pensó porque se asumía que la decencia prevalecería. Pero el sanchismo ha demostrado que, en manos equivocadas, estos vacíos se convierten en brechas por las que se cuela la impunidad.
El gran reto del futuro Estado es cerrar estas grietas: crear controles constitucionales robustos que blinden la democracia contra abusos futuros. No se trata de reformar por reformar, sino de aprender de la amarga lección actual para que España nunca más caiga en manos de un socialismo maligno y transgresor.
La resurrección de España no es un sueño utópico; es una imperiosa necesidad histórica. Enterrar la peste sanchista no solo liberará al país de su yugo, sino que abrirá las puertas a un renacimiento nacional. Pero este renacer exige visión y coraje: un gobierno que no solo gobierne, sino que reconstruya. Si logramos instaurar estos controles –elecciones obligatorias por bloqueo presupuestario, recusación efectiva de ministros, etc.–, España emergerá más fuerte que nunca.
Francisco Rubiales
En el panorama político español actual hay una sombra oscura que se cierne sobre la nación: el sanchismo, esa variante del socialismo que ha mutado en una fuerza transgresora, corrupta y antidemocrática.
Como una plaga que infecta los cimientos del Estado, este régimen ha erosionado la confianza en las instituciones, ha normalizado la mentira como herramienta de gobierno y ha perpetrado abusos que nadie imaginaba posibles en una democracia madura.
Pero hay esperanza. Cuando esta cochambre sea finalmente enterrada –y lo será, porque la historia enseña que los regímenes basados en la arbitrariedad no perduran–, España resurgirá como una nación renovada, próspera, decente, libre y unida, alejada para siempre de la maldad que hoy la asfixia.
El escenario actual es aterrador. El sanchismo es un sistema que ha convertido la política en un juego de tronos donde la ética es opcional y la corrupción un mal necesario para mantener el poder. Hemos visto expolios presupuestarios disfrazados de políticas sociales, mentiras flagrantes en el Parlamento que desafían la inteligencia colectiva y arbitrariedades que pisotean la separación de poderes.
Ministros imputados por escándalos se aferran a sus cargos como si fueran feudos personales, mientras el Ejecutivo ignora sistemáticamente el mandato constitucional de presentar y aprobar presupuestos viables.
¿Cómo hemos llegado aquí? Porque nadie previó que un presidente del Gobierno sobrepasaría todas las líneas rojas de la ética política y los usos parlamentarios no escritos. Sánchez se ha convertido en una bestia salvaje que muerde y clava sus garras sobre la legalidad y la democracia.
La Constitución de 1978, forjada en el espíritu de la Transición, asumió una decencia inherente en los líderes que hoy brilla por su ausencia.
El verdadero desafío no radica en derrocar este régimen –la democracia, aunque maltrecha, aún tiene mecanismos para ello–, sino en lo que vendrá después. El próximo gobierno no socialista deberá ser un arquitecto de la restauración, un guardián que no solo limpie la casa, sino que la fortifique contra futuras invasiones. España necesita auto-dotarse de un Ejecutivo que restaure la ortodoxia democrática, sin corrupción en los pasillos del poder, sin abusos que socaven la igualdad ante la ley, y sin expolios que saqueen el erario público para beneficio de unos pocos.
Este gobierno deberá priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a las instituciones. Solo así podremos transitar de la actual España infectada a una versión superior, donde la prosperidad no sea un eslogan vacío, sino una realidad tangible.
Pensemos en cómo sería esa España resucitada. Más próspera, porque las políticas económicas se basarían en el mérito y la innovación, no en el clientelismo y los subsidios perpetuos que generan dependencia. Más decente, con líderes que responden ante el pueblo y no ante agendas ideológicas extremas. Más libre, donde la expresión disidente no sea perseguida y la justicia actúe con imparcialidad, sin interferencias políticas, más unida, porque el separatismo y las divisiones artificiales perderían fuelle ante un Estado fuerte y cohesionado. Y, sobre todo, una nación alejada de la maldad y de esa toxicidad que hoy impregna el debate público, convirtiendo la política en un circo de insultos y manipulaciones en lugar de un foro de soluciones.
Para lograr esta transformación no basta con un cambio de gobierno; se requiere una reforma profunda del marco constitucional. La Constitución actual, admirable en su diseño, peca de ingenuidad al no prever escenarios de obstruccionismo deliberado. Por ejemplo, obliga al Gobierno a presentar presupuestos, pero no especifica las consecuencias cuando, año tras año, el Parlamento los rechaza por incapacidad o falta de apoyo.
¿Qué pasa cuando un Ejecutivo se atrinchera en prórrogas indefinidas, gobernando por decreto y eludiendo el control democrático? Debería haberse establecido una cláusula clara que estableciera que si los presupuestos no se aprueban en dos años consecutivos, se convocarían elecciones automáticamente. Esta medida evitaría el estancamiento crónico y obligaría a los líderes a negociar o enfrentar las urnas, restaurando el equilibrio de poderes.
De igual modo, la ausencia de mecanismos para recusar ministros es un vacío escandaloso. Hoy soportamos a titulares de carteras indignos y maltrechos, pero aferrados a sus sillones como lapas contaminadas.
¿Por qué no se reguló un procedimiento parlamentario expedito para destituirlos, similar a un voto de censura individual? Nadie lo pensó porque se asumía que la decencia prevalecería. Pero el sanchismo ha demostrado que, en manos equivocadas, estos vacíos se convierten en brechas por las que se cuela la impunidad.
El gran reto del futuro Estado es cerrar estas grietas: crear controles constitucionales robustos que blinden la democracia contra abusos futuros. No se trata de reformar por reformar, sino de aprender de la amarga lección actual para que España nunca más caiga en manos de un socialismo maligno y transgresor.
La resurrección de España no es un sueño utópico; es una imperiosa necesidad histórica. Enterrar la peste sanchista no solo liberará al país de su yugo, sino que abrirá las puertas a un renacimiento nacional. Pero este renacer exige visión y coraje: un gobierno que no solo gobierne, sino que reconstruya. Si logramos instaurar estos controles –elecciones obligatorias por bloqueo presupuestario, recusación efectiva de ministros, etc.–, España emergerá más fuerte que nunca.
Francisco Rubiales
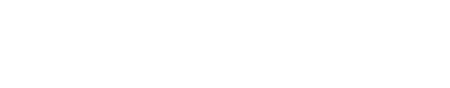








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir