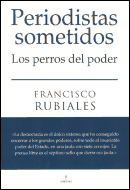Los españoles hemos desarrollado una tolerancia vergonzosa, casi crónica, ante el mal gobierno, la corrupción y el deterioro progresivo de los servicios públicos, la convivencia, la democracia y muchas cosas más.
Trenes de alta velocidad que acumulan averías, retrasos masivos y caos en líneas clave, carreteras que se desmoronan por falta de mantenimiento, presas en peligro por falta de conservación, impuestos que cada año crecen más, pactos sucios con los amigos del poder, corrupción a gran escala, corrupta y arbitraria distribución de la riqueza y los recursos públicos, compra de medios de comunicación y votos, multitud de sus pechas de fraudes, pucherazos y otros atentados contra España.
Esta pasividad permite que problemas estructurales se cronifiquen, mientras la ciudadanía, expoliada por Hacienda y maltratada por los precios altos, asiste resignada a un servicio que, lejos de mejorar con la liberalización o las promesas de modernización, genera cada vez más frustración y desconfianza.
A esta debacle material se suma una corrupción que parece enquistada en las cúpulas del poder.
Casos como el de Koldo, con exministros y altos cargos implicados en tramas de comisiones ilegales, contratos inflados durante la pandemia o mordidas en rescates y adjudicaciones públicas; investigaciones que alcanzan a figuras cercanas al Gobierno y que han llevado a prisiones preventivas, dimisiones y un goteo constante de escándalos judiciales.
La percepción internacional no engaña: España ha empeorado en los índices de Transparencia Internacional, cayendo por detrás de países que antes mirábamos con superioridad moral. Esta podredumbre no solo desvía recursos, sino que erosiona la legitimidad de quien gobierna y alimenta la sensación de que las élites se sirven a sí mismas antes que al interés general.
El sanchismo es un guiso podrido que repugna: reparto arbitrario de recursos e inversiones, unido a subvenciones opacas, contratos amañados y un sistema fiscal que muchos perciben como abusivo. La presión fiscal se dispara, pero el retorno que recibe el ciudadano es cada vez más pobre: médicos en huelga; sanidad con listas de espera que superan los 800.000 pacientes pendientes de cirugía, demoras medias de más de 100 días y un deterioro en la atención primaria que desmoraliza a usuarios y profesionales; educación que pierde calidad y equidad; y un gasto público récord que, sin embargo, se diluye en corrupciones pensiones y otras partidas, muchas de ellas opacas y sospechosas, dejando desatendidos los pilares básicos del bienestar colectivo.
Esta acumulación de fracasos no responde solo a la incompetencia o a la mala fe de los gobernantes, sino a una resignación profunda del pueblo español, que ha terminado por normalizar lo intolerable. Mientras no exijamos rendición de cuentas real, transparencia absoluta y una gestión orientada al servicio público en vez de al beneficio particular o al clientelismo, seguiremos soportando —con admirable paciencia— que quienes nos representan conviertan lo público en un espacio de impunidad y decadencia.
Cambiar esta dinámica exige romper la inercia de la cobardía cívica y reclamar, de una vez, con coraje y determinación, lo que nos corresponde por derecho.
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.
Francisco Rubiales
Trenes de alta velocidad que acumulan averías, retrasos masivos y caos en líneas clave, carreteras que se desmoronan por falta de mantenimiento, presas en peligro por falta de conservación, impuestos que cada año crecen más, pactos sucios con los amigos del poder, corrupción a gran escala, corrupta y arbitraria distribución de la riqueza y los recursos públicos, compra de medios de comunicación y votos, multitud de sus pechas de fraudes, pucherazos y otros atentados contra España.
Esta pasividad permite que problemas estructurales se cronifiquen, mientras la ciudadanía, expoliada por Hacienda y maltratada por los precios altos, asiste resignada a un servicio que, lejos de mejorar con la liberalización o las promesas de modernización, genera cada vez más frustración y desconfianza.
A esta debacle material se suma una corrupción que parece enquistada en las cúpulas del poder.
Casos como el de Koldo, con exministros y altos cargos implicados en tramas de comisiones ilegales, contratos inflados durante la pandemia o mordidas en rescates y adjudicaciones públicas; investigaciones que alcanzan a figuras cercanas al Gobierno y que han llevado a prisiones preventivas, dimisiones y un goteo constante de escándalos judiciales.
La percepción internacional no engaña: España ha empeorado en los índices de Transparencia Internacional, cayendo por detrás de países que antes mirábamos con superioridad moral. Esta podredumbre no solo desvía recursos, sino que erosiona la legitimidad de quien gobierna y alimenta la sensación de que las élites se sirven a sí mismas antes que al interés general.
El sanchismo es un guiso podrido que repugna: reparto arbitrario de recursos e inversiones, unido a subvenciones opacas, contratos amañados y un sistema fiscal que muchos perciben como abusivo. La presión fiscal se dispara, pero el retorno que recibe el ciudadano es cada vez más pobre: médicos en huelga; sanidad con listas de espera que superan los 800.000 pacientes pendientes de cirugía, demoras medias de más de 100 días y un deterioro en la atención primaria que desmoraliza a usuarios y profesionales; educación que pierde calidad y equidad; y un gasto público récord que, sin embargo, se diluye en corrupciones pensiones y otras partidas, muchas de ellas opacas y sospechosas, dejando desatendidos los pilares básicos del bienestar colectivo.
Esta acumulación de fracasos no responde solo a la incompetencia o a la mala fe de los gobernantes, sino a una resignación profunda del pueblo español, que ha terminado por normalizar lo intolerable. Mientras no exijamos rendición de cuentas real, transparencia absoluta y una gestión orientada al servicio público en vez de al beneficio particular o al clientelismo, seguiremos soportando —con admirable paciencia— que quienes nos representan conviertan lo público en un espacio de impunidad y decadencia.
Cambiar esta dinámica exige romper la inercia de la cobardía cívica y reclamar, de una vez, con coraje y determinación, lo que nos corresponde por derecho.
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.
Francisco Rubiales
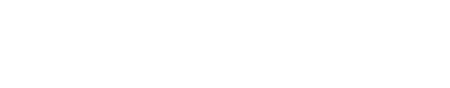








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir