Algunos se preguntan por qué Hispanoamérica es tan pendeja que, teniéndolo todo, termina siempre produciendo tiranuelos y miseria. Pero se quedan en la pregunta, no nos dan la respuesta.
Les diré algo, y me pueden linchar por inmodestia, pero creo saberla: Nuestra “independencia” del Imperio español (del cual éramos parte y no precisamente como colonias, sino como dignísimas provincias imperiales) fue una farsa injustificable montada por potencias rivales como Gran Bretaña, Francia y Holanda (además de la masonería y el protestantismo).
A partir de una propaganda antiespañola, con la cual fueron captando ricos hacendados hispanoamericanos que hicieron el trabajo, haciéndoles ver que el continente les pertenecería en un santiamén. Hoy llamamos a dichos criollos «libertadores», y es gracias a ellos que el continente dejó de ser un imperio para convertirse en un territorio desmembrado, escindido en pobres republiquetas devastadas por la guerra y convertidas en rivales disputándose fronteras, peleándose nuevas hegemonías y mercados, condenadas al dominio extranjero, sometidas a los designios de esos otros imperios que siguieron, como era de esperarse, dictándoles la falsa narrativa libertaria tras la susodicha «liberación», mientras realizaban nuestra primera y verdadera colonización (política, comercial y cultural).
Hoy vivimos en era de la información y no es difícil encontrar abundante documentación para desmentir la versión oficial sobre el Imperio español que impulsaron instigadores secesionistas como Bolívar, primero desde la guerra y luego desde el poder. Dicha documentación deja expuestos los intereses reales de estos conjurados, así como su demagogia ilustrada y grandilocuente, manipuladora y victimista. Todos los gobiernos republicanos sucesivos a tal «gesta» obtuvieron su poder directamente del triunfo de la sedición mantuano-separatista inicial. Es decir, de un secuestro de nuestra provincia. A ese oportunismo estos gobiernos lo rebautizaron como libertad. Lo tallaron en piedra, en monumentos masónicos como Carabobo y el Paseo de los Próceres. Desde hace dos siglos se rinden a sí mismos un oficioso tributo auto-legitimante a través del mármol y el bronce, con toda la pomposidad y descaro de un rito tautológico.
Hija de una sangrienta violación histórica en la que fue declarada por la fuerza «libre» e «independiente», sin haber sido jamás cautiva ni dependiente, ahora Hispanoamérica, y sobre todo Venezuela, está entubada por una memoria postiza llena de complejos identitarios que la llevan a una producción incesante y suicida de caudillos y vengadores.
En 1800, a 300 años de la conquista, el Imperio español había cristalizado la obra civilizadora más grande de la historia. Su preeminencia mundial desataba la envidia de los reinos de Europa. El odio noroccidental en su contra adquirió ribetes de frustración singulares: se empezó a propagar la especie de que España era retrógrada, por ende indigna de tanto poderío. Sobre todo porque en su proceso de «colonización» de América estaba deviniendo, por política de Estado, mestiza. ¡Osaba mezclarse con salvajes, fundar familias impuras! Y ello por voluntad Real explícita.
¡Intolerable! ¡Así no se coloniza a una especie inferior, así se barbariza a una superior!
He ahí el fundamento «ilustrado» de la propaganda antiespañola. Su otro fundamento era, obviamente, mucho más pedestre: el estrictamente económico. Por eso la angustia paranoica de Bolívar contra los pardos. No sólo se trataba de sus propios intereses de clase, sino de los de sus financistas británicos. Y por eso también su momento más hipócritamente difícil fue cuando se comprometió con Pétion a liberar a los negros a cambio de apoyo. Sabía que nunca lo haría. Incluso una de las motivaciones inherentes al 19 de abril había sido adelantarse a cualquier iniciativa parda inspirada por la revolución negra de Haití.
Pero el Imperio español era, de cualquier manera, la primera amenaza, porque ya llevaba intrínseca la virtud de la mezcla como bandera, y el ascenso demográfico de los pardos suponía también el político, y con él el económico.
Hoy son los propios hijos de la mentada mezcla, esto es, todos los hispanoamericanos, quienes defienden la tesis del atraso español, en la cual se le endilga a la Corona un prejuicio de razas que en realidad sólo es endilgable a los mantuanos.
Triste ver cómo ignoran que dicho prejuicio fue utilizado también por los ingleses para atizar los temores de las élites criollas hacendadas, y que una guerra civil ganada por estas sólo podía conducir al autodesprecio eterno una vez que el relato antiespañol se adueñase de las mentes «liberadas». Nada más patético que padecer un complejo de inferioridad aprendido y mantenerlo a través del culto a la «independencia» que nos instaló una memoria falsa y nos obliga a recordarnos falsamente que venimos de la violación, y que tal es el origen de nuestra mezcla.
Una virtud convertida en cicatriz, que se convierte en trauma falso, aunque efectivamente padecido. Vaya círculo vicioso. Vaya candado infinito.
Hoy, la Leyenda Negra antiespañola es el paradigma en vigor. Si bien sirvió para la caída del Imperio español, no se detuvo en ella: más bien se afianzó a partir de ella, consiguiendo endilgar a todo lo español una supuesta inferioridad ex nihilo.
La Leyenda Negra antiespañola es una realidad invisible, el elefante blanco de nuestra tragedia. Sus premisas gobiernan en silencio nuestro inconsciente colectivo. Lo anglosajón es superior. O lo galo. O lo teutón. O simplemente lo no-español.
Los hispanoamericanos son los primeros en profesarlo. Muchos lo dicen bien alto: que hubieran preferido tener por «madre patria» a alguna de esas fuentes, ignorando que entonces sus ancestros nativos habrían sido exterminados, como lo fueron los nativos de Norteamérica, y que ellos mismos no hubieran llegado a existir; o que hubiesen existido, si sus ancestros fueron africanos, pero al precio de tener que esperar hasta 1964 para poder sentarse en la parte delantera de un autobús.
La «retrógrada», claro, tenía que ser España. La «retrógrada» por antonomasia. El Imperio español no estaba a la moda de la Ilustración: se dedicaba demasiado a perder el tiempo descifrando lenguas nativas en el Nuevo Mundo; a crearles sus alfabetos; a enseñar el Evangelio a los «salvajes»; a construir hospitales, ciudades mixtas, conexiones viales; a erradicar los canibalismos caribe, inca, azteca; a crear leyes, códigos civiles, órdenes jurídicos; a darle una lengua franca al Nuevo Mundo (la pobre lengua de Cervantes); y a construir universidades (demasiadas en número, más de las existentes para ese momento en el Viejo Mundo).
No, no es sólo que España explotara riquezas —que siempre generan tanta envidia, además de rabia por llenar la sangre blanca de tanta mezcla—, sino que dejaba el 80 % en aquellas tierras, en ese antipragmático despilfarro civilizatorio… ¡Vaya vergüenza ajena! (la que fuimos programados para hacer nuestra).
Xavier Padilla
Les diré algo, y me pueden linchar por inmodestia, pero creo saberla: Nuestra “independencia” del Imperio español (del cual éramos parte y no precisamente como colonias, sino como dignísimas provincias imperiales) fue una farsa injustificable montada por potencias rivales como Gran Bretaña, Francia y Holanda (además de la masonería y el protestantismo).
A partir de una propaganda antiespañola, con la cual fueron captando ricos hacendados hispanoamericanos que hicieron el trabajo, haciéndoles ver que el continente les pertenecería en un santiamén. Hoy llamamos a dichos criollos «libertadores», y es gracias a ellos que el continente dejó de ser un imperio para convertirse en un territorio desmembrado, escindido en pobres republiquetas devastadas por la guerra y convertidas en rivales disputándose fronteras, peleándose nuevas hegemonías y mercados, condenadas al dominio extranjero, sometidas a los designios de esos otros imperios que siguieron, como era de esperarse, dictándoles la falsa narrativa libertaria tras la susodicha «liberación», mientras realizaban nuestra primera y verdadera colonización (política, comercial y cultural).
Hoy vivimos en era de la información y no es difícil encontrar abundante documentación para desmentir la versión oficial sobre el Imperio español que impulsaron instigadores secesionistas como Bolívar, primero desde la guerra y luego desde el poder. Dicha documentación deja expuestos los intereses reales de estos conjurados, así como su demagogia ilustrada y grandilocuente, manipuladora y victimista. Todos los gobiernos republicanos sucesivos a tal «gesta» obtuvieron su poder directamente del triunfo de la sedición mantuano-separatista inicial. Es decir, de un secuestro de nuestra provincia. A ese oportunismo estos gobiernos lo rebautizaron como libertad. Lo tallaron en piedra, en monumentos masónicos como Carabobo y el Paseo de los Próceres. Desde hace dos siglos se rinden a sí mismos un oficioso tributo auto-legitimante a través del mármol y el bronce, con toda la pomposidad y descaro de un rito tautológico.
Hija de una sangrienta violación histórica en la que fue declarada por la fuerza «libre» e «independiente», sin haber sido jamás cautiva ni dependiente, ahora Hispanoamérica, y sobre todo Venezuela, está entubada por una memoria postiza llena de complejos identitarios que la llevan a una producción incesante y suicida de caudillos y vengadores.
En 1800, a 300 años de la conquista, el Imperio español había cristalizado la obra civilizadora más grande de la historia. Su preeminencia mundial desataba la envidia de los reinos de Europa. El odio noroccidental en su contra adquirió ribetes de frustración singulares: se empezó a propagar la especie de que España era retrógrada, por ende indigna de tanto poderío. Sobre todo porque en su proceso de «colonización» de América estaba deviniendo, por política de Estado, mestiza. ¡Osaba mezclarse con salvajes, fundar familias impuras! Y ello por voluntad Real explícita.
¡Intolerable! ¡Así no se coloniza a una especie inferior, así se barbariza a una superior!
He ahí el fundamento «ilustrado» de la propaganda antiespañola. Su otro fundamento era, obviamente, mucho más pedestre: el estrictamente económico. Por eso la angustia paranoica de Bolívar contra los pardos. No sólo se trataba de sus propios intereses de clase, sino de los de sus financistas británicos. Y por eso también su momento más hipócritamente difícil fue cuando se comprometió con Pétion a liberar a los negros a cambio de apoyo. Sabía que nunca lo haría. Incluso una de las motivaciones inherentes al 19 de abril había sido adelantarse a cualquier iniciativa parda inspirada por la revolución negra de Haití.
Pero el Imperio español era, de cualquier manera, la primera amenaza, porque ya llevaba intrínseca la virtud de la mezcla como bandera, y el ascenso demográfico de los pardos suponía también el político, y con él el económico.
Hoy son los propios hijos de la mentada mezcla, esto es, todos los hispanoamericanos, quienes defienden la tesis del atraso español, en la cual se le endilga a la Corona un prejuicio de razas que en realidad sólo es endilgable a los mantuanos.
Triste ver cómo ignoran que dicho prejuicio fue utilizado también por los ingleses para atizar los temores de las élites criollas hacendadas, y que una guerra civil ganada por estas sólo podía conducir al autodesprecio eterno una vez que el relato antiespañol se adueñase de las mentes «liberadas». Nada más patético que padecer un complejo de inferioridad aprendido y mantenerlo a través del culto a la «independencia» que nos instaló una memoria falsa y nos obliga a recordarnos falsamente que venimos de la violación, y que tal es el origen de nuestra mezcla.
Una virtud convertida en cicatriz, que se convierte en trauma falso, aunque efectivamente padecido. Vaya círculo vicioso. Vaya candado infinito.
Hoy, la Leyenda Negra antiespañola es el paradigma en vigor. Si bien sirvió para la caída del Imperio español, no se detuvo en ella: más bien se afianzó a partir de ella, consiguiendo endilgar a todo lo español una supuesta inferioridad ex nihilo.
La Leyenda Negra antiespañola es una realidad invisible, el elefante blanco de nuestra tragedia. Sus premisas gobiernan en silencio nuestro inconsciente colectivo. Lo anglosajón es superior. O lo galo. O lo teutón. O simplemente lo no-español.
Los hispanoamericanos son los primeros en profesarlo. Muchos lo dicen bien alto: que hubieran preferido tener por «madre patria» a alguna de esas fuentes, ignorando que entonces sus ancestros nativos habrían sido exterminados, como lo fueron los nativos de Norteamérica, y que ellos mismos no hubieran llegado a existir; o que hubiesen existido, si sus ancestros fueron africanos, pero al precio de tener que esperar hasta 1964 para poder sentarse en la parte delantera de un autobús.
La «retrógrada», claro, tenía que ser España. La «retrógrada» por antonomasia. El Imperio español no estaba a la moda de la Ilustración: se dedicaba demasiado a perder el tiempo descifrando lenguas nativas en el Nuevo Mundo; a crearles sus alfabetos; a enseñar el Evangelio a los «salvajes»; a construir hospitales, ciudades mixtas, conexiones viales; a erradicar los canibalismos caribe, inca, azteca; a crear leyes, códigos civiles, órdenes jurídicos; a darle una lengua franca al Nuevo Mundo (la pobre lengua de Cervantes); y a construir universidades (demasiadas en número, más de las existentes para ese momento en el Viejo Mundo).
No, no es sólo que España explotara riquezas —que siempre generan tanta envidia, además de rabia por llenar la sangre blanca de tanta mezcla—, sino que dejaba el 80 % en aquellas tierras, en ese antipragmático despilfarro civilizatorio… ¡Vaya vergüenza ajena! (la que fuimos programados para hacer nuestra).
Xavier Padilla
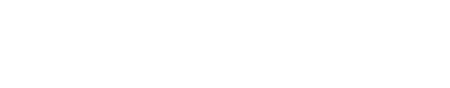








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













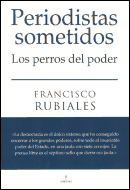





Comentarios: